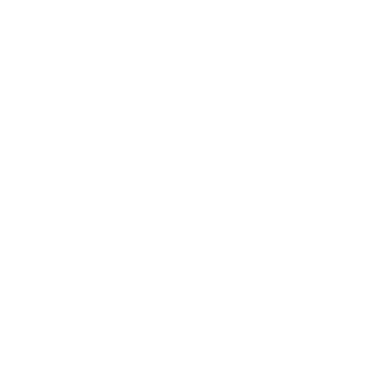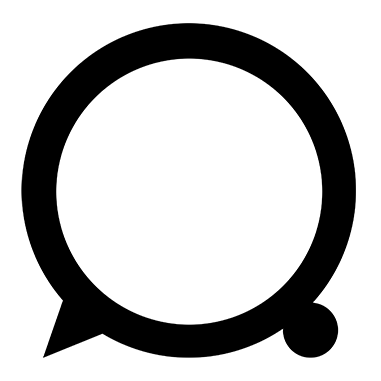Conozco a Yeli desde hace unos meses. Como vivo en Medellín, me arregla las uñas cada quince días. Es estricta conmigo. Molesta, me mira las heridas del pie. Señala las chanclas baratas que llevo. Con sus largas uñas acrílicas. Cubiertas de purpurina y pequeños diamantes. De alguna manera, sé que le caigo bien. Cuando me ve caminando por la calle, me dice “Jazmín, hazme un favor y camina como una modelo”. Me hace una demostración. Desde el salón de belleza llegan las risas de sus colegas.
A veces se pone nostálgica cuando me habla de su tierra natal. De su infancia en Caracas. De la gente. La comida. De cómo pasaba las vacaciones en la costa. Con playas como las de Colombia, pero el doble de bonitas. Un día, decidió huir. Fue una de los millones de venezolanos que cruzaban la frontera a pie. Junta con su sobrina, entonces una niña de diez años.
Encuentros como éste, me han hecho preguntarme a menudo cómo es ser venezolano en uno de los países de alrededor. Que tuviste que dejar el país que tanto amabas. Porque temías por el futuro. Que tomaste la decisión de irte a Colombia a pie. Con niños, con toda la familia o solo. Y luego; lo poco querido que eres. Que tienes que luchar cada día contra los estereotipos. Contra el odio colectivo hacia los refugiados venezolanos.
Cuando le cuento a Yeli que hace poco tiempo fui en autobús a su ciudad de nacimiento, me declara loca. Le doy la razón. Se echa de reír. Sus colegas ríen con ella.
El perro policía corrió hacia nosotros. Mordió el bolsillo de Jordi. Los agentes le ordenaron salir del autobús. Yo le veía detrás de la ventanilla. Estaba contra la pared, con las manos y las piernas abiertas. Estaban discutiendo. Recibió un puñetazo contundente en el estómago.
Un hombre en uniforme me pidió el pasaporte. Quería saber si hablaba español. Que hacía acá. Quién me había invitado. Para entrar el país legalmente, se necesita una cierta carta de invitación. Un papel que había comprado por unos céntimos de dólar de un hombre que me ayudó a conseguir una visa. El tipo de negocio que sólo puede existir en la frontera. Las zonas fronterizas en Latinoamérica son siempre caprichosas. Preferías no estar allí. En ningún otro lugar los opuestos están tan cerca. En ningún sitio el paso de la legalidad a la ilegalidad es tan pequeño y tan visible.
No lo pude encontrar. Dije que me había invitado una amiga de Jordi. Que siempre olvidaba su nombre. “Tu amigo va a ir a la cárcel”. Me preguntó si entendía lo que eso significaba. Mientras me daba la espalda, una mujer me susurró que escondiera mi dinero. Metí veinte dólares en el calcetín cuando Jordi volvió a subir al autobús y me preguntó ansioso si tenía.
Acabamos de llegar a Venezuela. Tendríamos que viajar al menos veinticuatro horas hasta Caracas. En un autobús abarrotado y recalentado. Donde la gente estaba tirado en el suelo. Teníamos que entregar todos nuestros dólares a la policía de fronteras. O Jordi sería encerrado en una celda. Lo que en Venezuela significaba que nadie volvería a saber de él. Que desaparecería.
Durante el resto del viaje, nos pararon una docena de veces más. Cada vez teníamos que pagar. A veces todos en el autobús. Otras veces la policía sacaba a la gente del vehículo al azar y, como Jordi, les intimidaba para que lo entregaran todo.
En Caracas, pensaba a menudo en aquel perro policía. Mientras tomaba café en el balcón del piso dieciocho. Si aquel perro no olía dólares en vez de a drogas. Desde detrás de las rejas, contemplaba gran parte del centro de la ciudad. Sobre un retrato gigante de Hugo Chávez, pintado en el edificio del Banco de Venezuela. Por la noche, dos focos iluminaban sus ojos. Como si lo observara todo de día y de noche.
La sensación de asfixia nunca me abandonó en Venezuela. Cosas que siempre había dado por sentadas (coger un autobús, comprar comida, tener acceso al agua) se volvieron de repente muy complejas. Tampoco podíamos viajar a las hermosas playas de las que me había hablado Yeli. Ni a la ciudad natal de Jordi. De la que siempre hablaba maravillas. Sería demasiado caro y peligroso.
Acabamos quedándonos en el piso de Caracas durante quince días. Bebimos ron junto a la piscina compartida en Navidad. Porque era muy difícil comprar comida. Nos faltaba energía para hacer otra cosa.
A menudo se compara a Venezuela con Corea del Norte, pero con ron y reggaetón. El país me ha enseñado a ser escéptico. El sistema no permite soñar ni sentir la libertad. A veces parecía imposible escapar de él. Una trampa. Algo que me ocurrió cuando recibí otro mensaje de error durante la búsqueda de un billete de avión. De vuelta a Colombia.
El lago se tiño de rojo por un momento en la puesta de sol y luego se fue haciendo de noche. El coche atravesó la desierta zona fronteriza. A demasiada velocidad, el taxista esquivaba los baches de la carretera. Seguiría conduciendo. Aunque alguien se arrojara delante su coche. “Este es un lugar sin ley”, advirtió, “si me detengo aquí, no puedo garantizar nuestras vidas”. Momentos después, cruzamos un pueblo con casas de madera. Donde los residentes bebían alcohol casero. De botellas de plástico recicladas. Donde se agrupan con ciclomotores a lo largo de la carretera. Escuchando reggaetón a todo volumen. La tensión en el coche aumentaba a medida que se acercaba la frontera. El conductor también había dejado de discutir sobre Maduro. El hombre más odiado de Venezuela. Solo un poco más y cruzaríamos la frontera con Colombia de nuevo.